La Segunda Guerra Mundial es un tema recurrente entre los aficionados a la Historia. Pero, si bien en Occidente nos sabemos al dedillo las hazañas de los héroes aliados (si es que en una guerra se puede hablar de heroicidades), lo que pasaba en el bando contrario no suele ser tan conocido. En el caso alemán tal vez esto no sea tan acusado. Pero si nos vamos al otro gran teatro de operaciones de la guerra, el Pacífico, pocos sabrían citar a algún protagonista del ejército japonés. Hoy vamos a intentar poner nombres y apellidos a algunos de esos hombres que lucharon en el bando perdedor, a los que la Historia olvida tantas veces en detrimento de sus adversarios americanos.
La batallita que vamos a contar en realidad no es tal, puesto que en ella no se disparó una sola bala. Su protagonista es Saburo Sakai, uno de los grandes ases de la aviación japonesa durante la guerra, y de los pocos que logró sobrevivir al conflicto y llegar a viejo. Murió en el año 2000 a la respetable edad de 84 años, mientras asistía, precisamente, a una comida de hermandad con veteranos norteamericanos en la que era invitado de honor.
Estando destacado en la base del atolón de Lae, en las islas Marshall, Saburo Sakai coincidió con otras dos figuras legendarias de la caza japonesa: Hiroyoshi Nishizawa y Toshio Ota. Los tres hicieron buenas migas y se convirtieron en una pesadilla para las escuadrillas de P-39 americanos. El “Trío de Limpiadores“, los llamaban, porque cada vez que salían de misión dejaban el perímetro completamente limpio de aviones enemigos. Corría el año 1942, cuando los cazas Zero aún eran los señores de los cielos del Pacífico Sur.
Cierto día, los tres amigos estaban escuchando en su barracón las emisiones musicales que ofrecía la radio australiana. Entre el crepitar metálico del altavoz acertaron a distinguir las notas de la Danse Macabre, la célebre “Danza de la Muerte” de Camille Saint-Saëns. Llama la atención que unos soldados de origen humilde, salidos del Japón profundo de principios del s. XX, fuesen lo bastante cultos como para reconocer un poema sinfónico decimonónico nada más oírlo. Se ve que la lírica sabe imponerse por muy malos que sean los tiempos. Incluso en un atolón perdido en medio del Pacífico, en plena Segunda Guerra Mundial. La música inspiró a los tres muchachos, que contaban con poco más de 20 años por aquel entonces, para hacer una pequeña travesura. Decidieron regalarle al enemigo una Danza de la Muerte muy particular, una acrobacia aérea cortesía del “Trío Limpiador“. La ocasión no tardó en presentarse. A la mañana siguiente tocaba misión rutinaria de ametrallamiento sobre la base aliada en Port Moresby, sus enemigos habituales. El raid de aquel día no fue demasiado fructífero para los japoneses: los bombarderos aliados, objetivo principal de la incursión, estaban ocultos. Apenas pudieron causar daños de consideración. Tres escuadrillas de P-39 americanos salieron a defender el aeródromo y, tras un breve combate y algún que otro derribo, se dispersaron. Los Zero japoneses hicieron lo propio y, con la escuadrilla poniendo rumbo de vuelta a la base, Saburo Sakai pidió permiso a su comandante para alejarse de la formación, con la excusa de perseguir a un avión enemigo. Sus compañeros Ota y Nishizawa aprovecharon la coyuntura y lo siguieron también. Pero su intención no era la de cazar ningún P-39 despistado. Iban a hacer precisamente lo que habían acordado la noche anterior: bailar su Danza de la Muerte sobre Port Moresby.
Según cuenta Sakai en su autobiografía, no tenían miedo de plantarse los tres solos en mitad del cielo enemigo. Eran pilotos experimentados, entre todos sumaban casi 60 derribos, y confiaban en la velocidad y maniobrabilidad de sus Zero para escapar de cualquier apuro. Pero, cosa extraña, los americanos no parecían estar por la labor de salir a su encuentro, acaso impresionados por el coraje (o la temeridad) de aquellos tres solitarios pilotos. Dejemos que Sakai nos lo cuente con sus propias palabras:
Estuve de nuevo sobre Port Moresby en pocos minutos, describiendo círculos sobre el aeródromo a 3.600 metros. Los antiaéreos estaban callados y no apareció ningún caza enemigo. Entonces llegaron dos Zero a mi altura, y nos pusimos en formación con unos pocos metros de distancia entre las puntas de nuestras alas. Nishizawa y Ota me sonrieron, yo agité la mano en señal de saludo. Eché hacia atrás la cubierta de mi carlinga, describí un anillo sobre mi cabeza con un dedo, y después les mostré tres dedos. Debíamos hacer tres rizos, los tres juntos.
Una última mirada en busca de cazas enemigos y bajé de proa para ganar velocidad, con Nishizawa y Ota pegados a mi aparato. Tiré de la palanca de control, y el Zero respondió magníficamente, con un ascenso alto y arqueado, girando sobre su lomo. Los otros dos cazas seguían conmigo y subieron en un perfecto rizo interior. Subimos dos veces más, nos zambullimos y giramos de nuevo en tirabuzón. Ni un sólo cañón disparó desde abajo, y el cielo siguió limpio de aviones enemigos. Habríamos podido estar sobre nuestro propio aeródromo, a juzgar por la emoción que parecíamos provocar. Pensé en todos los hombres que nos miraban desde abajo y no pude evitar reír a mandíbula batiente.
Tampoco pudieron resistir la tentación de repetir la acrobacia, esta vez mucho más cerca del peligro, a apenas 1.800 metros sobre el aeródromo americano. Otros tres tirabuzones perfectos, en idéntica sincronía. Un auténtico ballet aéreo sobre las mismas cabezas del enemigo. Sin terminar de creerse lo que habían hecho, y para no tentar a la suerte más de la cuenta, Sakai y sus dos compañeros pusieron rumbo a la base y aterrizaron en Lae, sin mayor contratiempo, unos veinte minutos después que el resto de su escuadrilla. Ninguno de sus superiores se había dado cuenta de lo sucedido. La jugada perfecta, pensó Sakai. Al juntarse con Ota y Nishizawa en los barracones, estallaron en carcajadas. Pero la alegría les duró poco. Esa misma noche, el teniente al mando los convocó a los tres a una reunión de urgencia y, cuando se presentaron ante él, los recibió con una bronca morrocotuda. Sabían perfectamente que el numerito que habían hecho sobre Port Moresby era una temeridad de las gordas, de esas que las severas ordenanzas de la Marina Imperial prohibían taxativamente. Así que ahora tocaba cuadrarse y aguantar el chaparrón. Pero, ¿cómo diablos se había enterado el teniente de aquello?
No tuvieron que preguntárselo mucho tiempo; él mismo se lo dijo, soltando sapos y culebras por la boca. Minutos antes, un caza enemigo se había presentado en Lae en solitario y había dejado caer una carta con un mensaje muy especial:
A la atención del comandante de Lae:
Nos impresionaron mucho esos tres pilotos que nos visitaron hoy, y a todos nos gustaron mucho los tirabuzones que hicieron sobre nuestro aeródromo. Fue toda una exhibición. Le agradeceríamos que los mismos pilotos volvieran por aquí mañana, cada uno con un pañuelo verde al cuello. Lamentamos no haberles prestado más atención en su última visita, pero nos aseguraremos de que reciban una gran bienvenida en la próxima ocasión.
Atentamente:
El escuadrón de pilotos de caza de Port Moresby
Al escuchar aquello, Sakai y sus camaradas apenas pudieron contener la risa. El teniente sabía que no podía prescindir alegremente de tres de sus mejores pilotos, así que se libró muy mucho de arrestarlos. Los mandó a de vuelta a los barracones con un buen rapapolvo, y ahí quedó la cosa. A la mañana siguiente, la cruda realidad de la guerra se impondría de nuevo; las filigranas y las acrobacias dejarían paso al plomo, el fuego y el horror habituales. Ota caería en combate ese mismo año, en Guadalcanal, y Nishizawa algo más tarde, en 1944. No tendrían la suerte de llegar a viejos, como su camarada Sakai. Pero, al menos, esa noche podían estar satisfechos de su pequeña victoria. Su Danza de la Muerte había sido un éxito rotundo. Un hermoso y poético triunfo que, además, no había requerido disparar una sola bala. Que les quitaran lo bailao, nunca mejor dicho.
Fuente: historias de la historia (Javier Sanz)


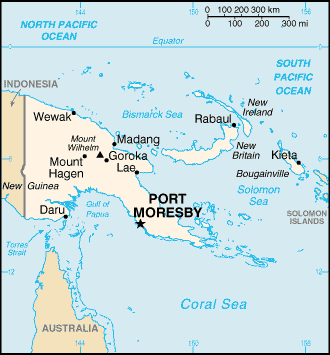




Escribir comentario